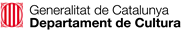Xavier Cazeneuve: "Una gran ciudad contemporánea también lo es porque tiene películas que la muestran. Cuando contiene una memoria cinematográfica"
Entrevistamos a Xavier Cazeneuve, historiador y socio fundador de Barchinona.cat, con él hablamos de la relación entre Barcelona y el cine a nivel histórico y urbanístico.

¿Qué es Barchinona.cat y cómo nació?
Es un proyecto que nació fruto de una inquietud personal como historiador con 30 años de carrera. Como historiador a la intemperie, aquello que dicen freelance, autónomo, dile como quieras, sin estar adscrito a ninguna institución, y que con el tiempo has ido ganándote la vida con cuestiones relacionadas con la historia de Barcelona. Fruto de los temas en los que he conseguido trabajar y de mis investigaciones personales, recolecté toda una serie de materiales que quedaban siempre en cajones o en bases de datos en los ordenadores. La primera idea fue crear una web de recursos sobre temas de historia de Barcelona. Con los años acabas pensando que puede haber un proyecto empresarial detrás. Barchinona es un proyecto a tres bandas: investigación, empresa y recursos.
Como investigación se vincula todo aquello sobre lo que, como historiadores con nuestras inquietudes particulares, hagamos investigación, en unos campos que nos son propios o fruto de nuestras neuras personales; entre ellos, la relación de Barcelona con el cine. Y las intentamos canalizar hacia las otras dos vertientes: recursos y empresa. La primera es nuestra web con recursos sobre historiografía de Barcelona. También la newsletter semanal que enviamos, por ejemplo, con una agenda sobre actos relacionados con la historia de Barcelona a los que puedes ir a lo largo de aquella semana. Y después, la parte de empresa, que es de la que intentamos vivir, que es la generación, propuesta y aceptación de todos aquellos trabajos o encargos, en un ámbito, el de la historia, en que podemos hacer de todo, desde una revisión de libro, coordinar una exposición o un proyecto de nuevas tecnologías y documentación, en los que estamos muy metidos últimamente.
¿Y cuál es la relación con el cine? ¿Qué estudios realizáis relacionados con el audiovisual y la ciudad?
Esta es una vertiente más puramente personal mía. Una inquietud que nació en un principio viendo que a través de las viejas películas de los años cuarenta o cincuenta podía hacer “arqueología urbanística”. En estas películas aparecen exteriores de espacios de la ciudad que han sido muy transformados o han desaparecido. Vi que ir tomando nota de todos estos exteriores era una fuente de conocimiento complementaria a otras fuentes que ya tengo sobre el urbanismo barcelonés (textuales, fotográficas, planimétricas...). Lo que pasa es que después vas un poquito más allá y empiezas a ver que la ciudad ha sido tratada de muchas maneras a través del cine, y entonces, encuentras un nuevo campo de estudio. Dentro del conocimiento global sobre la ciudad, un conocimiento parcial es como el cine, como arte que tenemos del siglo XX-XXI, ha reflejado la ciudad. Igual que lo ha hecho la literatura, la pintura o el mismo urbanismo, el cine también nos habla de una determinada manera de Barcelona y es importante analizarla porque no deja de ser un reflejo de cómo es vista la ciudad por parte de una forma de expresión importante (estética, ideológica, etc.) del siglo XX y de lo que llevamos del XXI.
¿Crees que Barcelona está bien representada a nivel histórico en el cine?
Barcelona es una gran ciudad y por lo que respecta a este ámbito, desde el punto de vista cinematográfico, también lo es. No sé cuántas películas hay rodadas en Lleida, Girona, Tarragona, L’Hospitalet, Terrassa o Sabadell, con todo mi respeto hacia estas ciudades. Y ya no solo a nivel catalán, sino incluso a nivel español o europeo. Una gran ciudad contemporánea también lo es porque tiene películas que la muestran. Cuando contiene una memoria cinematográfica. Dicho esto, y a partir de aquí, hay que tener muy claro que el cine, aunque sea cine histórico, es una expresión artística del momento en que se hace la película. Por lo tanto, querer buscar en el cine realidad histórica, ya de entrada hace que nos topemos con un problema. La única “realidad” histórica es que, aunque una película te hable de la Barcelona de los años 20 del siglo pasado, si la rodamos en 2019, te está hablando de la Barcelona del año 2019. En todo caso, te habla de cómo en el 2019 se ve la Barcelona de los años 20 del siglo pasado. No la podemos entender como una fuente de conocimiento de los años 20 como si fuera una fuente documental de primer orden, en todo caso, lo es de segundo orden, y siempre a través de un criterio de interpretación y de crítica textual que tiene que ser muy rigurosa. Porque, si no, pasa aquello de que nos pensamos que porque hemos visto pelis de romanos ya sabemos cómo era el Imperio Romano, y no es así.
Otro tema es la cantidad de películas que han tratado aspectos históricos de la ciudad. Y aquí te diría que el número no es muy elevado. ¿Realmente, podríamos trazar una historia de Barcelona a través del cine? Complicado. Pero no pasa solo aquí. En cambio, esto no quiere decir que, a través de las películas, incluso no rodadas a Barcelona, no puedas interpretar muy bien lo que pasa en Barcelona en un momento determinado. Estoy pensando en Rocco y sus hermanos, de Visconti. Es una película que a mí me permite entender muy bien qué pasaba en Barcelona en los cincuenta con la inmigración venida de otras partes del Estado. Con las familias que venían inmigradas, y su “enfrentamiento interno” del mundo rural del cual venían y el mundo urbano en el cual se encontraban. Como la ciudad se organiza para los recién llegados, como estos intentan ganarse la vida y como, por ejemplo, hay uno de los hermanos en la película que acaba trabajando en la Alfa Romeo como aquí tantos hombres acabaron trabajando en la Seat. Tú ves este film, que te habla de Milán en los cincuenta, y puedes entender perfectamente como era Barcelona en este aspecto, salvando las distancias, en aquellos años.
También hay muchas películas que están rodadas a Barcelona como si fuera otra ciudad.
¡Esto es fantástico! Personalmente, a mí me divierte mucho cuando Barcelona se disfraza de actriz de carácter. Es brutal cuando Barcelona puede ser Berlín y La Habana en la misma película. O cuando Barcelona puede ser el castillo de Fu Manchú o Transilvania en una película de Drácula. O una ciudad chunga de los Estados Unidos, como en El Maquinista. Le da un punto a la ciudad de cosmopolita, en el sentido que el cine le permite disfrazarse de otras ciudades. O incluso la ciudad puede disfrazarse de otras épocas. A veces, un mismo exterior ha servido para una película ambientada en el siglo XIX, para otra ambientada en el primer tercio del siglo XX y otra en la época actual. Tenemos, sobre todo, la zona, además medio inventada del barrio Gótico, en la que tienes escenarios que tanto han servido para La verdad sobre lo caso Savolta como para La catedral del mar.
Esto lleva a un fenómeno colateral, un “problema” que tenemos mucha gente que conocemos la ciudad y que vemos películas rodadas aquí: y es que un determinado artificio del cine no funciona. Ves que una persona entra por una calle, dobla una esquina, y de repente te das cuenta que ahora está en un barrio diferente, ¡muy alejado del punto del que apenas estaba antes de doblar la esquina! Este tipo de artificio cinematográfico, normal en el cine, producto de la planificación y del montaje, en los escenarios que conoces provoca una rotura comprensiva, una traba visual, digamos, muy grande, perturbadora, a la vez divertida.
¿Hay alguna película que hayas visto y te hayan sangrado los ojos diciendo: “Esto es imposible”?
Seguramente, pero ahora no sabría decirte ninguna... Pero es que tampoco le doy mucha importancia, a esto. También tengo muy presente que esto es cine, y que no es un documental (a pesar de que habría que hablar de si realmente los documentales explican la realidad y la objetividad y todo esto). Si esto lo hiciera un museo o el Ayuntamiento vendiendo Barcelona... entonces quizás sí que sería discutible. Pero hablamos de películas, de productos de ficción, a la vez productos comerciales, basados en el artificio del lenguaje y las técnicas cinematográficas, con unas reglas propias. Otra cosa, muy divertida, relacionada con lo que decíamos antes, es cuando ves en El conde Drácula de Jess Franco del 1970 la plaza mayor del Pueblo Espanyol y resulta que es la plaza mayor del pueblo de Transilvania de Drácula, o que el Tinell y la capilla de Santa Ágata son el castillo del mismo Drácula. O con el Fu Manchú del mismo director, en el que lo Park Güell es el castillo de Fu Manchú. ¡Da mucha risa! ¡Y yo lo admiro por esta alegría y desinhibición que demuestra! En Drácula, hacia el principio de la película, ¡hay dos policías que se supone que están pescando truchas en Escocia... y ves que lo están haciendo en una barca en el lago del parque de la Ciutadella! ¡Y funciona!
En esta cinematografía de Jess Franco, por habla solo de un director, encontramos otros muchos casos iguales. A Marqués de Sade: Justine (1969), la Casa de l’Ardiaca, la actual sede del Archivo Histórico de Barcelona es un convento de monjas. ¿Realmente todo esto como lo rodaban? Está claro que la cuestión de los permisos iba diferente de ahora. Es maravilloso.
Además, si no tienes recursos, tienes que tener inventiva.
Es fantástico. ¡Esto demuestra que la realidad puede ser vista de tantas formas! También es como un tipo de cura de humildad. Es el aspecto lúdico del cine que a mí también me gusta mucho cuando se aplica en la ciudad en este caso.
Otra cosa es ya el análisis de Barcelona, la propia ciudad por ella misma, en el cine. Por ejemplo, el análisis de la Barcelona de los años 40 y 50 como ha quedado reflejada, todo el tema de la Escuela de Barcelona, por ejemplo, con aquellas películas de ladrones y serenos, y qué ciudad estaba mostrando y qué ciudad quería contraponer al lenguaje oficial, por ejemplo, del NO-DO. O, al hilo de esto, como coinciden en el tiempo reportajes del NO-DO sobre que aquí todo lo ligábamos a los perros con longanizas, con las ferias de muestras y bla, bla, bla y al mismo tiempo hay todo un cine clandestino que hablaba sobre la inmigración. Y que te hablaba de gente que vivía en barracas, que no encontraba trabajo, y eran expresiones cinematográficas de los mismos años. La contraposición de miradas sobre la ciudad a través del cine en sus diversas versiones te ofrece una mirada y una interpretación poliédrica de la Barcelona contemporánea que quizás a través de otra documentación también la podrías obtener, pero que, en este caso tiene un matiz propio diferente. A mí me parece muy interesante.
¿Una de las líneas de tu investigación es la relación que el cine establece con Barcelona a partir de los espacios de nueva urbanización?
Podríamos establecer algunos esbozos de teorías que se confirman a medida que voy incrementando la base de datos de películas. Quizás la que tengo más clara es que el cine es un anunciante de las transformaciones urbanísticas de Barcelona. Del mismo modo que a partir del 1992/1993 cuando en Barcelona se quería rodar una película y se tenía que dar imagen de modernidad se rodaba a la Villa Olímpica. Incluso seriales de TV3 se rodaron allí. Del mismo modo te encuentras que como mínimo desde los años cuarenta, muy a menudo el cine cuando quiere mostrar algún personaje, ambiente o situación vinculada con modernidad o prosperidad te enseña áreas recientemente urbanizadas. Hay una película de ladrones y serenos El cerco de Miguel Iglesias (1955). Empieza con un robo que sale mal y uno de los atracadores queda muy malherido. En un momento determinado van al piso de la amiguita del jefe de la banda. Esta chica representa que iba de moderna. Y veo que los rateros estos llegan a una zona y aparcan, escena rodada en exteriores. Era un lugar que no reconocía a primer vistazo. Paré la imagen del DVD y me fijé más: ¿dónde es esto? Era la actual avenida Josep Tarradellas, antes Infanta Carlota. Miro el año de estreno de la película y resulta que la avenida se había urbanizado solo un año antes. En otra película, Los cuervos (Julio Coll, 1962), sobre un empresario que tiene una empresa puntera muy moderna, cuando se enseña la fábrica desde el exterior, ves que está rodada mostrando la nueva fábrica de Lámparas Z que se había inaugurado solo tres años antes.
Podríamos hacer una selección de películas con escenas determinadas y podríamos trazar una evolución urbanística de la ciudad en cuanto a áreas de nueva urbanización o construcción. También pasó lo mismo con el Puerto Olímpico en los ochenta. En Barcelona, cuando tenemos traje nuevo, viene el cine y se lo pone.
Uno de tus proyectos es también estudiar la imagen que lo NO-DO daba de Barcelona. Es un archivo con muchas imágenes de la ciudad. ¿Qué imagen daba?
Cuando supe que la Filmoteca Española había subido a la red todos los NO-DOS con acceso público libre, tuve la curiosidad de mirar el primero, de 1943. En él solo hay dos segundos sobre Barcelona, cuando se habla de la feria de Santa Llúcia. Pero en las imágenes ves todavía la isla de casas de la calle de la Corribia, que era una manzana que separaba la plaza Nueva del pla de la Catedral y que pocos años después se derrocó. Y, además, con una feria de Santa Llúcia que no es como por ejemplo la que hay ahora de cuatro calles de paraditas, no, realmente ocupaba todo el pla de la Catedral, las aceras de esta manzana que decía y toda la plaza Nueva. Una cosa espectacular para nuestros ojos de hoy. Y lleno de gente. Cuando vi que eran imágenes en movimiento de aquella zona tan diferente de cómo es ahora, pensé que en el No-Do podría haber un filón a nivel de estudio o información urbanística.
Después, a la hora de empezar a mirar y vaciar, ves que hay una mirada muy determinada del NO-DO sobre la ciudad de Barcelona. Y ya el tema se hace mucho más grande. Con este proyecto de investigación, que estamos haciendo por nuestra cuenta y que todavía no hemos acabado, hemos hecho ya una primera fase que es el vaciado de todos los programas de mano, con todas las noticias relacionadas del NO-DO de 1943 hasta 1982. Con un vaciado de todas las noticias por localizaciones. Por lo tanto, no solo barcelonesa, también catalana, española y mundial. Para saber la importancia que podía tener la ciudad de Barcelona en el NO-DO lo tienes que comparar con algo. Y obviamente “la cosa” es Madrid. Eran las dos ciudades importantes. La tercera me parece que era Valencia o Sevilla y quedan muy lejos.
El NO-DO es frivolidad, una adormidera. Sí que tiene un componente ideológico, pero no tiene el que a veces programas como el Polònia le dan. No es la voz del demonio hablando. Sí que es Mefistófeles, es muy sibilino. No es el Emperador del lado oscuro. En los años 40, los primeros NO-DO hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial, todavía, pero después la cosa se diluye mucho más: el No-Do servía para que la gente viera en qué país más plácido y con qué sociedad sin conflictos se vivía. No habla de cosas importantes, está lleno de noticias intrascendentes y algunas absurdas, que esto también es digno de ser analizado. Aun así, en el No-Do se ve como el régimen franquista se rinde a la evidencia que Barcelona era la ciudad más dinámica y puntera de España... Se la muestra como la ciudad más avanzada.
Sobre esto del NO-DO como un tipo de adormidera, una de las cosas que sí que querría criticar, es su uso cuando se quieren mostrar imágenes de España durante la dictadura. Demasiado a menudo los informativos y reportajes usan imágenes del NO-DO. Cuidado. Es un tipo de concesión a una melancolía peligrosa, porque en el NO-Do las imágenes siempre son aconflictivas, plácidas. Y lo peor que puede pasar cuando ves el NO-DO es que acabas sonriendo. Entonces te ha ganado. Y la dictadura, y sus continuadores ideológicos, ganan. Es un “cuéntame qué bonito era el mundo antes”.
Cómo decía, hasta ahora hemos acabado el vaciado de los programas de mano y ahora estamos confrontando y completándolos con las imágenes. Es la segunda parte que con el tiempo y una caña iremos haciendo, que, como digo, de momento esta es una investigación que hacemos por nuestra cuenta.
Entre vuestro trabajo también hacéis apoyo a guiones cinematográficos. ¿En qué consiste vuestra tarea en este aspecto?
Dejando de lado el análisis de lo que en el cine se ve, hay toda una vertiente profesional nuestra que es sobre lo que sabemos que hay en la ciudad. Más allá de lo que se haya rodado o no rodado. Cuando se buscan exteriores, en un momento determinado, pongo ahora un ejemplo muy fácil porque queda lejano y como aquel que dice no va con nosotros. Cuando se hizo la versión cinematográfica de El perfume, hay toda una secuencia que transcurre con el personaje principal descubriendo París y llenándose la nariz de los olores. Claro, yo lo veo y digo: ¡imposible! Está pasando por la calle Ferran y la arquitectura que lo rodea, si bien hay mucha escenografía añadida, son fachadas del siglo XIX y detrás se ve parte de la plaza San Jaime. Para una película de ficción, como decía antes, esto no es nada importante, y los que nos damos cuenta tampoco somos importantes. Pero a veces se ven o pasan cosas, se dan importancia a escenarios, sobre todo cuando se ruedan films biográficos de personajes históricos, donde representa que son espacios donde el biografiado ha vivido, y dices: no me lo ponga, esto, porque esta zona no existía en la época del señor o la señora del que hablas. En este sentido, es más un tema de asesoramiento de exteriores que propiamente histórico, que ya hay otras empresas que lo pueden hacer mejor que nosotros.